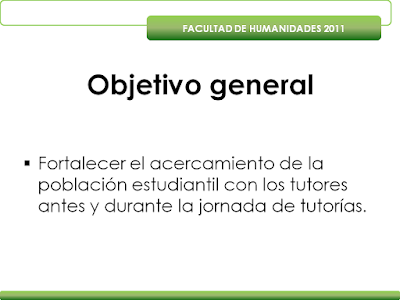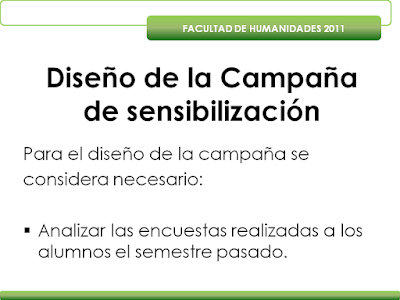Caperucita Roja
[Cuento. Texto completo]
Charles Perrault
Había
una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto; su
madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena
mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos
la llamaban Caperucita Roja.
Un
día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo.
-Anda
a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma; llévale una
torta y este tarrito de mantequilla.
Caperucita
Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por
un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de
comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él
le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso
detenerse a hablar con un lobo, le dijo:
-Voy
a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi
madre le envía.
-¿Vive
muy lejos? -le dijo el lobo.
-¡Oh,
sí! -dijo Caperucita Roja-, más allá del molino que se ve allá lejos, en la
primera casita del pueblo.
-Pues
bien -dijo el lobo-, yo también quiero ir a verla; yo iré por este camino, y tú
por aquél, y veremos quién llega primero.
El
lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la
niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras
las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó
el lobo en llegar a casa de la abuela; golpea: Toc, toc.
-¿Quién
es?
-Es
su nieta, Caperucita Roja -dijo el lobo, disfrazando la voz-, le traigo una
torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.
La
cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó:
-Tira
la aldaba y el cerrojo caerá.
El
lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y
la devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. En seguida
cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a
Caperucita Roja quien, un rato después, llegó a golpear la puerta: Toc, toc.
-¿Quién
es?
Caperucita
Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su
abuela estaba resfriada, contestó:
-Es
su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que
mi madre le envía.
El
lobo le gritó, suavizando un poco la voz:
-Tira
la aldaba y el cerrojo caerá.
Caperucita
Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo,
mientras se escondía en la cama bajo la frazada:
-Deja
la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo.
Caperucita
Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de
su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo:
-Abuela,
¡qué brazos tan grandes tienes!
-Es
para abrazarte mejor, hija mía.
-Abuela,
¡qué piernas tan grandes tiene!
-Es
para correr mejor, hija mía.
Abuela,
¡qué orejas tan grandes tiene!
-Es
para oírte mejor, hija mía.
-Abuela,
¡qué ojos tan grandes tiene!
-Es
para verte mejor, hija mía.
-Abuela,
¡qué dientes tan grandes tiene!
-¡Para
comerte mejor!
Y
diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se
la comió.
Moraleja
Aquí vemos que la
adolescencia,
en especial las
señoritas,
bien hechas, amables y
bonitas
no deben a cualquiera
oír con complacencia,
y no resulta causa de
extrañeza
ver que muchas del
lobo son la presa.
Y digo el lobo, pues
bajo su envoltura
no todos son de igual
calaña:
Los hay con no poca
maña,
silenciosos, sin odio
ni amargura,
que en secreto,
pacientes, con dulzura
van a la siga de las
damiselas
hasta las casas y en
las callejuelas;
más, bien sabemos que
los zalameros
entre todos los lobos
¡ay! son los más fieros.
Caperucita Roja
[Cuento folclórico. Texto completo]
Anónimo
Había
una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la
muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita
Roja.
Un
día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro
lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues
cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el
lobo.
Caperucita
Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que
atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba miedo
porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los pajaritos, las
ardillas...
De
repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella.
-¿A
dónde vas, niña? -le preguntó el lobo con su voz ronca.
-A casa
de mi Abuelita -le dijo Caperucita.
"No
está lejos", pensó el lobo para sí, dándose media vuelta.
Caperucita
puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: "El lobo se ha
ido, pensó, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le
lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles".
Mientras
tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamó suavemente a la puerta y la
anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí
había observado la llegada del lobo.
El
lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en
la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó
enseguida, toda contenta.
La
niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada.
-Abuelita,
abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!
-Son
para verte mejor -dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela.
-Abuelita,
abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes!
-Son
para oírte mejor -siguió diciendo el lobo.
-Abuelita,
abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!
-Son
para... ¡comerte mejoooor! -y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre
la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita.
Mientras
tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas
intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la
casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al
lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama,
dormido de tan harto que estaba.
El
cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La Abuelita y Caperucita
estaban allí, ¡vivas!
Para
castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo
volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima
sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban
mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó.
En
cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero
Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar
con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante,
seguiría las juiciosas recomendaciones de su Abuelita y de su Mamá.
Si esto es la
vida, yo soy Caperucita Roja
Luisa Valenzuela
Le dije toma nena, llévale esta canastita llena
de cosas buenas a tu abuelita. Abrígate que hace frío, le dije. No le dije
ponte la capita colorada que te tejió la abuelita porque esto último no era
demasiado exacto. Pero estaba implícito. Esa abuela no teje todavía. Aunque
capita colorada hay, la nena la ha estrenado ya y estoy segura de que se la va
a poner porque le dije que afuera hacía frío, y eso es cierto. Siempre hace
frío, afuera, aun en los más tórridos días de verano; la nena lo sabe y
últimamente cuando sale se pone su caperucita.
Hace poco que usa su capita con capucha
adosada, se la ve bien de colorado, cada tanto, y de todos modos le guste o no
le guste se la pone, sabe donde empieza la realidad y terminan los caprichos.
Lo sabe aunque no quiera: aunque diga que le duele la barriga.
De lo otro la previne, también. Siempre estoy
previniendo y no me escucha.
No la escucho, o apenas. Igual hube de ponerme
la llamada caperucita sin pensarlo dos veces y emprendí el camino hacia el
bosque. El camino que atravesará el bosque, el largo larguísimo camino -así lo
espero- que más allá del bosque me llevará a la cabaña de mi abuela.
Llegar hasta el bosque propiamente dicho me
tomó tiempo. Al principio me trepaba a cuanto árbol con posibilidades se me
cruzaba en el camino. Eso me dio una cierta visión de conjunto pero muy poca
oportunidad de avance.
Fue mamá quien mencionó la palabra lobo.
Yo la conozco pero no la digo. Yo trato de
cuidarme porque estoy alcanzando una zona del bosque con árboles muy grandes y
muy enhiestos. Por ahora los miro de reojo con la cabeza gacha.
No, nena, dice mamá.
A mamá la escucho pero no la oigo. Quiero
decir, a mamá la oigo pero no la escucho. De lejos como en sordina.
No, nena.
Eso le digo. Con tan magros resultados.
No. El lobo
Lo oigo, lo digo: no sirve de mucho.
O sí: evito algunas sendas muy abruptas o giros
en el camino del bosque que pueden precipitarme a los abismos. Los abismos -me
temo- me van a gustar. Me gustan.
No, nena.
Pero si a vos también te gustan, mamá.
Me gustan.
El miedo. Compartimos el miedo. Y quizá nos
guste.
Cuidado nena con el lobo feroz (es la madre que
habla).
Es la madre que habla. La nena también habla y
las voces se superponen y se anulan.
Cuidado
¿Con qué? ¿De quién?
Cerca o lejos de esa voz de madre que a veces
oigo como si estuvieras en mí, voy por el camino recogiendo alguna frutilla
silvestre. La frutilla puede tener un gusto un poco amargo detrás de la
dulzura. No la meto en la canasta, la lamo, me la como. Alguna semillita
diminuta se me queda incrustada entre los dientes y después añoro el gusto de
esa exacta frutilla.
No se puede volver para atrás. Al final de la
página se sabrá: al final del camino.
Yo me echo a andar por sendas desconocidas. El
lobo se asoma a lo lejos entre los árboles, me hace señas a veces obscenas. Al
principio no entiendo muy bien y lo saludo con la mano. Igual me asusto. Igual
sigo avanzando.
Esa tierna viejecita hacia la que nos
encaminamos es la abuela. Tiene los cabellos blancos, un chal sobre los hombros
y teje y teje en su dulce cabaña de troncos. Teje la añoranza de lo rojo, teje
la caperuza para mí, para la niña, que a lo largo de este largo camino será
niña, mientras la madre espera en la otra punta del bosque al resguardo en su
casa de ladrillos donde todo parece seguro y ordenado y la pobre madre hace lo
que puede. Se aburre.
Avanzando por su camino umbroso Caperucita,
como la llamaremos a partir de ahora, tiene poca ocasión de aburrimiento y
mucha posibilidad de desencanto.
La vida es decepcionante, llora fuera del
bosque un hombre o más bien lagrimea y Caperucita sabe de ese hombre que
citando una vieja canción lagrimea quizá a causa del alcohol o más bien a causa
de las lágrimas: incoloras, inodoras, salobres eso sí, lágrimas que por adelantado
Caperucita va saboreando en su forestal camino mucho antes de toparse con los
troncos más rugosos.
No son troncos lo que ella busca por ahora.
Busca dulces y coloridos frutos para llevarse a la boca o para meter en su
canastita, esa misma que colgada de su brazo transcurre por el tiempo para
lograr -si logra- cumplir su destino de ser depositada a los pies de la abuela.
Y la abuela saboreará los frutos que le
llegarán quizá un poco marchitos, contará las historias. De amor, como
corresponde, las historias, tejidas por ella con cuidado y a la vez con cierta
desprolijidad que podemos llamar inspiración, o gula. La abuela también va a
ser osada, la abuela también le está abriendo al lobo la puerta en este
instante.
Porque siempre hay un lobo.
Quizá sea el mismo lobo, quizá a la abuela le
guste, o le haya tomado cariño ya, o acabará por aceptarlo.
Caperucita al avanzar sólo oye la voz de la
madre como si fuera parte de su propia voz pero en tono más grave:
Cuidado con el lobo, le dice esa voz materna.
Como si ella no supiera.
Y cada tanto el lobo asoma su feo morro peludo.
Al principio es discreto, después poco a poco va tomando confianza y va
dejándose entrever, a veces asoma una pata como garra y otras una sonrisa falsa
que le descubre los colmillos.
Caperucita no quiere ni pensar en el lobo.
Quiere ignorarlo, olvidarlo. No puede.
El lobo no tiene voz, sólo un gruñido, y ya
está llamándola a Caperucita en el primer instante de distracción por la senda
del bosque.
Bella niña, le dice.
A todas les dirás lo mismo, lobo.
Soy sólo tuyo, niña, Caperucita, hermosa.
Ella no le cree. Al menos no puede creer la
primera parte: puede que ella sea hermosa, sí, pero el lobo es ajeno.
Mi madre me ha prevenido, me previene: cuídate
del lobo, mi tierna niñita cándida, inocente, frágil, vestidita de rojo.
¿Por qué me mandó al bosque, entonces? ¿Por qué
es inevitable el camino que conduce a la abuela?
La abuela es la que sabe, la abuela ya ha
recorrido ese camino, la abuela se construyó su choza de propia mano y después
si alguien dice que hay un leñador no debemos creerle. La presencia del leñador
es pura interpretación moderna.
El bosque se va haciendo tropical, el calor se
deja sentir, da ganas por momentos de arrancarse la capa o más bien arrancarse
el resto de la ropa y envuelta sólo en la capa que está adquiriendo brillos en
sus pliegues revolcarse sobre el refrescante musgo.
Hay frutas tentadoras por estas latitudes.
Muchas al alcance de la mano. Hay hombres como frutas: los hay dulces,
sabrosos, jugosos, urticantes.
Es cuestión de irlos probando de a poquito.
¿Cuántos sapos habrá que besar hasta dar con el
príncipe?
¿Cuántos lobos, pregunto, nos tocarán en vida?
Lobo tenemos uno solo. Quienes nos tocan son
apenas su sombra.
¿Dónde vas, Caperucita con esa canastita tan abierta,
tan llena de promesas?, me pregunta el lobo relamiéndose las fauces.
Andá a cagar, le contesto, porque me siento
grande, envalentonada.
Y reanudo mi viaje.
El bosque tan rico en posibilidades parece
inofensivo. Madre me dijo cuidado con el lobo, y me mandó al bosque. Ha
transcurrido mucho camino desde ese primer paso y sin embargo, sin embargo me
lo sigue diciendo cada tanto, a veces muy despacio, al oído, a veces pegándome
un grito que me hace dar un respingo y me detiene un rato.
Me quedo temblando, agazapada en lo posible
bajo alguna hoja gigante, protectora, de ésas que a veces se encuentran por el
bosque tropical y los nativos usan para resguardarse de la lluvia. Llueve mucho
en esta zona y una puede llegar a sentirse muy sola, sobre todo cuando la voz
de madre previene contra el lobo y el lobo anda por ahí y a una se le despierta
el miedo. Es prudencia, le dicen.
Por suerte a veces puede aparecer alguno que
desata ese nudo.
Esta fruta sí que me la como, le pego mi
tarascón y a la vez la meto con cuidado en la canasta para dársela a abuela.
Madre sonríe, yo retozo y me relamo. Quizá el lobo también. Alguna hilacha de
mi roja capa se engancha en una rama y al tener que partir lloro y llora mi
capa roja, algo desgarrada.
Después logro avanzar un poco, chiflando
bajito, haciéndome la desentendida, sin abandonar en ningún momento mi canasta.
Si tengo que cargarla la cargo y trato de que no me pese demasiado. No por eso
dejo ni dejaré de irle incorporando todo aquello que pueda darle placer a
abuela.
Ella sabe. Pero el placer es sobre todo mío.
Mi madre en cambio me previene, me advierte, me
reconviene y me apostrofa. Igual me mandó al bosque. Parece que abuelita es mi
destino mientras madre se queda en casa cerrándole la puerta al lobo.
El lobo insiste en preguntarme dónde voy y yo
suelo decirle la verdad, pero no cuento qué camino he de tomar ni qué cosas
haré en ese camino ni cuánto habré de demorarme. Tampoco yo lo sé, si vamos al
caso, sólo sé -y no se lo digo- que no me disgustan los recovecos ni las grutas
umbrosas si encuentro compañía, y algunas frutas cosecho en el camino y hasta
quizá florezca, y mi madre me dice sí, florecer florece pero ten cuidado. Con
el lobo, me dice, cuidado con el lobo y yo ya tengo la misma voz de madre y es
la voz que escuché desde un principio: toma nena, llévale esta canastilla,
etcétera. Y ten cuidado con el lobo.
¿Y para eso me mandó al bosque?
El lobo no parece tan malo. Parece
domesticable, a veces.
El rojo de mi capa se hace radiante al sol de
mediodía. Y es mediodía en el bosque y voy a disfrutarlo.
A veces aparece alguno que me toma de la mano,
otro a veces me empuja y sale corriendo; puede llegar a ser el mismo. El lobo
gruñe, despotrica, impreca, yo sólo lo oigo cuando aúlla de lejos y me llama.
Atiendo ese llamado. A medida que avanzo en el
camino más atiendo ese llamado y más miedo me da. El lobo.
A veces para tentarlo me pongo piel de oveja.
A veces me le acerco a propósito y lo azuzo.
Búúú, lobo, globo, bobo, le grito. Él me
desprecia.
A veces cuando duermo sola en medio del bosque
siento que anda muy cerca, casi encima, y me transmite escozores nada
desagradables.
A veces con tal de no sentirlo duermo con el
primer hombre que se me cruza, cualquier desconocido que parezca sabroso. Y
entonces al lobo lo siento más que nunca. No siempre me repugna, pero madre me
grita.
Cierta tarde de plomo, muy bella, me detuve
frente a un acerado estanque a mirar las aves blancas. Gaviotas en pleno vuelo
a ras del agua, garzas en una pata, esbeltas contra el gris del paisaje,
realzadas en la niebla.
Quizá me demoré demasiado contemplando. El
hecho es que al retomar camino encontré entre las hojas uno de esos clásicos
espejos. Me agaché, lo alcé y no pude menos que dirigirle la ya clásica
pregunta: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¡Tu madre, boluda! Te
equivocaste de historia -me contestó el espejo.
¿Equivocarme, yo? Lo miré fijo, al espejo,
desafiándolo, y vi naturalmente el rostro de mi madre. No le había pasado ni un
minuto, igualita estaba al día cuando me fletó al bosque camino a lo de abuela.
Sólo le sobraba ese rasguño en la frente que yo me había hecho la noche
anterior con una rama baja. Eso, y unas arrugas de preocupación, más mías que
de ella. Me reí, se rió, nos reímos, me reí de este lado y del otro lado del
espejo, todo pareció más libre, más liviano; por ahí hasta rió el espejo. Y
sobre todo el lobo.
Desde ese día lo llamo Pirincho, al lobo.
Cuando puedo. Cuando me animo.
Al espejo lo dejé donde lo había encontrado.
También él estaba cumpliendo una misión, el pobre: que se embrome, por lo
tanto, que siga laburando.
Me alejé sin echarle ni un vistazo al reflejo
de mi bella capa que parece haber cobrado un nuevo señorío y se me ciñe al
cuerpo.
Ahora madre y yo vamos como tomadas de la mano,
del brazo, del hombro. Consustanciadas. Ella cree saber, yo avanzo. Ella puede
ser la temerosa y yo la temeraria.
Total, la madre soy yo y desde mí mandé a
mí-niña al bosque. Lo sé, de inmediato lo olvido y esa voz de madre vuelve a
llegarme desde afuera.
De esta forma hemos avanzado mucho.
Yo soy Caperucita. Soy mi propia madre, avanzo
hacia la abuela, me acecha el lobo.
¿Y en ese bosque no hay otros animales?, me
preguntan los desprevenidos. Por supuesto que sí. Los hay de toda laya, de todo
color, tamaño y contextura. Pero el susodicho es el peor de todos y me sigue de
cerca, no me pierde pisada.
Hay bípedos implumes muy sabrosos; otros que
prometen ser sabrosos y después resultan amargos o indigestos. Hay algunos que
me dejan con hambre. La canastita se me habría llenado tiempo atrás si no fuera
como un barril sin fondo. Abuela va a saber apreciarlo.
Alguno de los sabrosos me acompaña por tramos
bastante largos. Noto entonces que el bosque poco a poco va cambiando de piel.
Tenemos que movernos entre cactus de aguzadas espinas o avanzar por pantanos o
todo se vuelve tan inocuo que me voy alejando del otrora sabroso, sin
proponérmelo, y de golpe me encuentro de nuevo avanzando a solas en el bosque
de siempre.
Uno que yo sé se agita, me revuelve las tripas.
Pirincho. Mi lobo.
Parece que la familiaridad no le cae en gracia.
Se me ha alejado. A veces lo oigo aullar a la
distancia y lo extraño. Creo que hasta lo he llamado en alguna oportunidad,
sobre todo para que me refresque la memoria. Porque ahora de tarde en tarde me
cruzo con alguno de los sabrosos y a los pocos pasos lo olvido. Nos miramos a
fondo, nos gustamos, nos tocamos la punta de los dedos y después ¿qué?, yo sigo
avanzando como si tuviera que ir a alguna parte, como si fuera cuestión de
apurarse, y lo pierdo. En algún recodo del camino me olvido de él, corro un
ratito y ya no lo tengo más a mi lado. No vuelvo atrás para buscarlo. Y era
alguien con quien hubiera podido ser feliz, o al menos vibrar un poco.
Ay, lobo, lobo, ¿dónde te habrás metido?
Me temo que esto me pasa por haberle confesado
adónde iba. Pero se lo dije hace tanto, éramos inocentes...
Por un camino tan intenso como éste, tan vital,
llegar a destino no parece atractivo. ¿Estará la casa de abuelita en el medio
del bosque o a su vera? ¿Se acabará el bosque donde empieza mi abuela? ¿Tejerá
ella con lianas o con fibras de algodón o de lino? ¿Me podrá zurcir la capa?
Tantas preguntas.
No tengo apuro por llegar y encontrar
respuestas, si las hay. Que espere, la vieja; y vos, madre, disculpáme. Tu
misión la cumplo pero a mi propio paso. Eso sí, no he abandonado la canasta ni
por un instante. Sigo cargando tus vituallas enriquecidas por las que le fui
añadiendo en el camino, de mi propia cosecha. Y ya que estamos, decíme, madre:
la abuela, ¿a su vez te mandó para allá, al lugar desde donde zarpé? ¿Siempre
tendremos que recorrer el bosque de una punta a la otra?
Para eso más vale que nos coma el lobo en el
camino.
¿Lobo está?
¿Dónde está?
Sintiéndome abandonada, con los ojos llenos de
lágrimas, me detengo a remendar mi capa ya bastante raída. A estas alturas el
bosque tiene más espinas que hojas. Algunas me son útiles: si antes me
desgarraron la capa, ahora a modo de alfileres que mantengan unidos los
jirones.
Con la capa remendada, suelta, corro por el
bosque y es como si volara y me siento feliz. Al verme pasar así, alguno de los
desprevenidos pega un manotón pretendiendo agarrarme de la capa, pero sólo
logra quedarse con un trozo de tela que alguna vez fue roja.
A mí ya no me importa. La mano no me importa ni
me importa mi capa. Sólo quiero correr y desprenderme. Ya nadie se acuerda de
mi nombre. Ya habrán salido otras caperucitas por el bosque a juntar sus
frutillas. No las culpo. Alguna hasta quizá haya nacido de mí y yo en alguna
parte debo de estarle diciendo: nena, niñita hermosa, llévale esta canastita a
tu abuela que vive del otro lado del bosque. Pero ten cuidado con el lobo. Es
el Lobo Feroz.
¡Feroz! ¡Es como para morirse de la risa!
Feroz era mi lobo, el que se me ha escapado.
Las caperucitas de hoy tienen lobos benignos,
incapaces. Ineptos. No como el mío, reflexiono, y creo recordar el final de la
historia.
Y por eso me apuro.
El bosque ya no encierra secretos para mí
aunque me reserva cada tanto alguna sorpresita agradable. Me detengo el tiempo
necesario para incorporarla a mi canasta y nada más. Sigo adelante. Voy en pos
de mi abuela (al menos eso creo).
Y cuando por fin llego a la puerta de su
prolija cabaña hecha de troncos, me detengo un rato ante el umbral para retomar
aliento. No quiero que me vea así con la lengua colgante, roja como supo ser mi
caperuza, no quiero que me vea con los colmillos al aire y la baba chorreándome
de las fauces.
Tengo frío, tengo los pelos ásperos y erizados,
no quiero que me vea así, que me confunda con otro. En el dintel de mi abuela
me lamo las heridas, aúllo por lo bajo, me repongo y recompongo.
No quiero asustar a la dulce ancianita: el
camino ha sido arduo, doloroso por momentos, por momentos sublime.
Me voy alisando la pelambre para que no se me
note lo sublime.
Traigo la canasta llena. Y todo para ella. Que
una mala impresión no estropee tamaño sacrificio.
Dormito un rato tendida frente a su puerta pero
el frío de la noche me decide a golpear. Y entro. Y la noto a abuelita muy
cambiada.
Muy, pero muy cambiada. Y eso que nunca la
había visto antes.
Ella me saluda, me llama, me invita.
Me invita a meterme en la cama, a su lado.
Acepto la invitación. La noto cambiada pero
extrañamente familiar.
Y cuando voy a expresar mi asombro, una voz en
mí habla como si estuviera repitiendo algo antiquísimo y comenta:
-Abuelita, qué orejas tan grandes tienes,
abuelita, qué ojos tan grandes, qué nariz tan peluda (sin ánimos de desmerecer
a nadie).
Y cuando abro la boca para mencionar su boca
que a su vez se va abriendo, acabo por reconocerla.
La reconozco, lo reconozco, me reconozco.
Y la boca traga y por fin somos una.
Calentita.